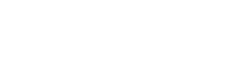Ante el vacío de gobernanza global y los riesgos de una excesiva globalización afloran dos instituciones tradicionales que desde hace siglos proporcionan seguridad en última instancia: el Estado y la familia.

La pandemia de la covid-19 nos ha arrojado bruscamente a escenarios sociales inéditos e inexplorados para estas generaciones. Pero a medida que pasan los días y se afirma la evidencia de su extensión geográfica (más de medio mundo), su rápida expansión (casi exponencial), su prolongación temporal (meses, y no semanas) y su enorme profundidad (crisis sanitaria, que se prolonga ya en crisis económica, y que se replicará como crisis social y política), empezamos a atisbar las enormes consecuencias, evidentes ya en el corto plazo, pero también en el medio y largo. Son tantas las cosas que se pueden comentar que me limitaré a algunas inmediatas; en concreto, a dos experiencias colectivas que podrían (o no) ser la raíz de un aprendizaje mundial, y que han venido a reforzar dos viejas instituciones, hasta ahora bastante ninguneadas.
La primera experiencia es la de la unidad del mundo, algo que la sociología lleva analizando desde mucho antes del estallido de la globalización. Si hasta hace poco la historia de la humanidad ha sido la de muchas y variadas sociedades separadas, encerradas en burbujas autorreferenciadas, hoy es evidente lo que Terencio nos enseñó hace 2.000 años: que nada humano nos es ajeno. Nos pensamos como una colección de países/Estados, pero la modernidad nos ha unido a todos. Y así, cuando hacíamos el inventario de cuestiones globales que saltan por encima del poder de los Estados, y junto al cambio climático, el riesgo de pandemias figuraba siempre. De modo que, si la pandemia nos pilla desprevenidos, no es en absoluto inesperada, pues figura, por ejemplo, en todas las estrategias de seguridad nacionales (como la española del 2017) como un riesgo sistémico. Y si el cambio climático ha sido la primera experiencia global, esta pandemia es la segunda.
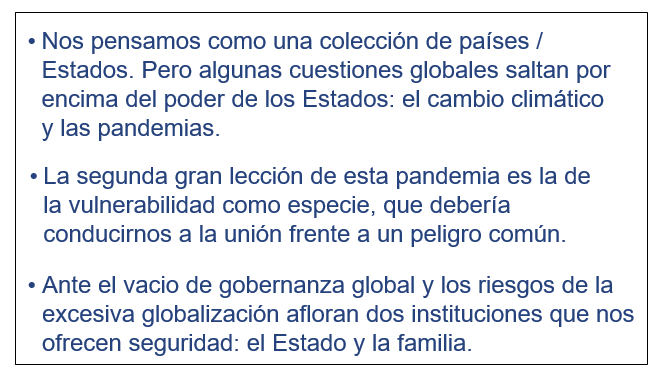
La otra gran lección de la covid-19 es la experiencia primordial que da lugar a la cultura y a la civilización: la de la vulnerabilidad. De momento, más de 25.000 fallecidos sólo en España, 250.000 en el mundo, sirven de memento mori, exigiendo un duelo frente a lo que, de momento, es solo una fría estadística. Pero no es solo el riesgo personal, pues la pandemia nos hace conscientes de que podemos desaparecer como especie, no por culpa nuestra, no por riesgos socialmente producidos (nucleares, climáticos, o de otro orden, y recuerdo a Ulrich Beck y su Risikogesselschaft) de los que podríamos culparnos, sino por fenómenos naturales con los que ni contábamos ni podíamos contar. Al fin y al cabo, somos una casualidad en el espacio-tiempo, que sin duda desaparecerá a consecuencia de otra casualidad. Evidencia para la especie tan indiscutible como la muerte para los individuos, y frente a la que tratamos de construir burbujas de seguridad y de certidumbre que calmen la ansiedad y angustia primordiales. Nada nos garantiza que un virus nuevo, una bacteria, un meteorito, no pueda acabar con la especie humana en cuestión de meses. Les ha ocurrido a otras muchas especies en el pasado y, quién sabe si a otras humanidades y civilizaciones en otros mundos posibles e ignorados.
Se trata de dos aprendizajes (el de la unidad y el de la vulnerabilidad) que podrían sumarse, pues la vulnerabilidad debería llevar a la unión frente al peligro común. Me temo que es más fácil que se resten; la reacción “natural” frente a la vulnerabilidad es buscar refugio en lo conocido, en la tribu, la nación, la religión, las comunidades “naturales”, para blindarse, negando justamente la experiencia cosmopolita y, más bien, demonizando al “otro” como fuente del peligro, de modo que la vulnerabilidad cancela el cosmopolitismo.
De hecho, ya está ocurriendo, y lo vemos en los dos ganadores claros de este gran distribuidor de premios y castigos que es la pandemia. ¿Quién gana y quién pierde? Falta perspectiva, pero ante el vacío de gobernanza global (el gran perdedor) y los evidentes riesgos de una excesiva globalización (otro perdedor) afloran dos instituciones tradicionales que desde hace siglos proporcionan seguridad en última instancia (y no olvidemos que seguridad es lo primero que exigen los ciudadanos).
De una parte, las jefaturas políticas, hoy representadas por los Estados, asociaciones firmemente asentadas en un territorio, apoyadas por una sólida burocracia, con grandes recursos intelectuales y económicos, además de poder blando (lenguas, culturas, arte) y duro (policía, ejército), y capaces de movilizar muchos más recursos, de los que los organismos supra- o subestatales no disponen. ¿Qué puede hacer la UE con un 1% del PIB europeo cuando los Estados controlan más del 50%? ¿Quién puede coordinar los länder alemanes, las regiones italianas o las caóticas comunidades autónomas españolas? Al final, los ciudadanos miran al Estado, y culpan o salvan al Estado. Es lo que Richard Haas ha llamado la “obligación soberana”: los Estados son responsables directos ante la sociedad mundial de lo que ocurre en su territorio tanto hacia dentro como hacia fuera. Regresamos así a un mundo de Estados, no de instituciones multilaterales, lo que es tanto como decir un mundo hobbesiano donde prima el sálvese quien pueda. El reforzamiento del poder (político, pero también económico) de los Estados será (es ya), sin duda, una primera consecuencia de la crisis.
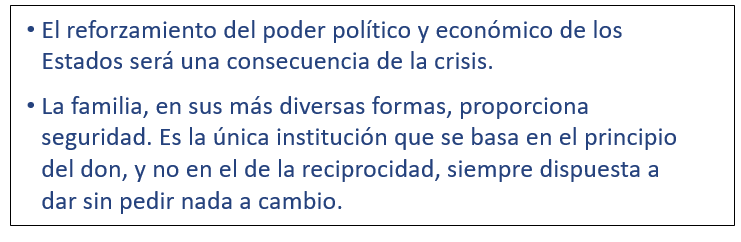
La segunda institución que sale claramente reforzada es la que siempre proporciona seguridad en última instancia:
la familia, en sus más diversas formas. Recordemos que es la única institución conocida que se basa por completo en el principio del don, y no en el de la reciprocidad, dispuesta siempre a dar sin pedir nada a cambio. Y por ello, cuando todo se desmorona, ya sea por causas colectivas (guerra, revolución o pestilencias) o personales (ruina, enfermedad o incapacidad), sólo nos queda la viejísima institución del parentesco, y ya lo vimos con la Gran Recesión. Lo que llamamos —despectivamente— “familismo” no es sino la respuesta natural —nunca mejor dicho— a un entorno de inseguridad y desconfianza. Una institución reforzada ahora por otro de los ganadores de la pandemia: la digitalización. Pues ya sea en el ámbito de las relaciones personales a través de las redes sociales, ya sea en el teleconsumo que ofrecen las grandes plataformas como Amazon, ya sea, finalmente, en el teletrabajo (que favorece la conciliación), las TIC sustituyen lo analógico por lo digital, reforzando el ámbito doméstico (sólo en España hemos pasado de un 7% a casi un 30% de teletrabajo en pocas semanas).
Sólo algunos hombres osados o locos pueden intentar vivir al borde del abismo existencial, y sospecho que la evidencia de la vulnerabilidad desaparecerá tan pronto comience a hacerlo el inmediato peligro. Es más, será necesario reprimirla más aún que antes, cuando no era visible. Y si acierto, tras la pandemia nos esperará una suerte de repetición de los años veinte, combinando una frenética y alocada joi de vivre que cancele el abismo del miedo, junto con un retorno a los variados particularismos que nos ofrecen refugio y calidez en el abrazo de la tribu, particularismos que hoy toman la forma de populismos y nacionalismos. Hemos entrado en una terra incógnita, un espacio social sin mapas, parecido a un agujero negro, que nos succiona y arrastra, y no sabemos ni cuándo nos dejará libres, ni dónde será, y si volveremos a “casa” terminada la pesadilla. Pero sí sé que, de momento, hemos vuelto a la seguridad de los viejos Estados y de las siempre acogedoras familias. Más bien un retorno al pasado que un salto al futuro. Lo demás, de momento, es incertidumbre.
Emilio Lamo de Espinosa es catedrático Emérito de Sociología (Universidad Complutense de Madrid) y Presidente del Real Instituto Elcano.
Fuente: El País.